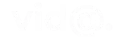Beber agua helada en ayunas puede parecer un gesto refrescante e inofensivo, una costumbre matutina para despejarse y activar el cuerpo tras el descanso nocturno, pero la realidad es bien distinta y mucho menos amable con nuestro organismo. Este hábito, tan extendido sobre todo en los meses de calor, esconde un impacto directo y contundente sobre nuestro sistema digestivo que a menudo pasamos por alto. La creencia popular nos dice que hidratarse es fundamental al despertar, y es cierto, pero la temperatura del líquido que ingerimos juega un papel crucial. Lo que concebimos como un despertar vigorizante se convierte, en realidad, en un auténtico mazazo para un estómago que apenas está saliendo de su letargo nocturno, preparándolo de la peor manera posible para la primera comida del día y desencadenando una serie de reacciones fisiológicas que, lejos de beneficiarnos, entorpecen el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo desde primera hora de la mañana.
El problema fundamental no reside en la hidratación en sí misma, que es vital, ni en el propio gesto de beber agua, sino en el choque térmico que sufre el organismo al recibir un líquido a tan baja temperatura de forma abrupta. Hay que pensar en el sistema digestivo por la mañana como un motor que necesita calentarse progresivamente para funcionar a pleno rendimiento. Al introducir agua helada, le estamos exigiendo que gestione un cambio de temperatura drástico e inesperado. Este acto, que para nosotros dura apenas unos segundos, obliga al cuerpo a iniciar una serie de mecanismos de compensación que desvían energía y recursos. En lugar de prepararse para digerir el desayuno y absorber nutrientes, el estómago se ve forzado a centrar sus esfuerzos en una tarea mucho más básica y urgente: recuperar su temperatura de equilibrio, un proceso que no es gratuito y que tiene consecuencias directas en cómo nos sentiremos durante las horas siguientes.
2LA DIGESTIÓN A CÁMARA LENTA: UN OBSTÁCULO INVISIBLE

Una vez que el estómago ha sufrido ese shock térmico inicial y se ha reducido el flujo sanguíneo, la siguiente víctima es la eficiencia del propio proceso digestivo. Las enzimas digestivas, esas proteínas esenciales que actúan como catalizadores para descomponer los alimentos en moléculas más pequeñas y asimilables, son extremadamente sensibles a la temperatura. Su rendimiento óptimo se alcanza a la temperatura corporal media, en torno a los 37 grados Celsius. Cuando introducimos una cantidad significativa de agua helada, la temperatura interna del estómago desciende bruscamente, creando un ambiente hostil para estas enzimas. Su actividad se ralentiza de forma considerable, como si obligáramos a un equipo de trabajadores a realizar su labor a temperaturas bajo cero; su rendimiento se desploma y todo el proceso se vuelve lento y pesado.
Esta ralentización enzimática se traduce directamente en que los alimentos que consumimos en el desayuno permanecen más tiempo del necesario en la cavidad estomacal. En lugar de un tránsito fluido y una descomposición ágil, nos enfrentamos a una digestión a cámara lenta. Este estancamiento es el responsable directo de muchas de las molestias que algunas personas achacan a un desayuno copioso o a ciertos alimentos, cuando el verdadero culpable podría ser el vaso de agua gélida que lo precedió. El resultado es una sensación prolongada de pesadez, hinchazón abdominal e incluso la aparición de gases, ya que los alimentos, al no ser procesados a la velocidad adecuada, pueden empezar a fermentar en el propio estómago, generando un malestar que nos acompaña durante gran parte de la mañana y mermando nuestra energía.