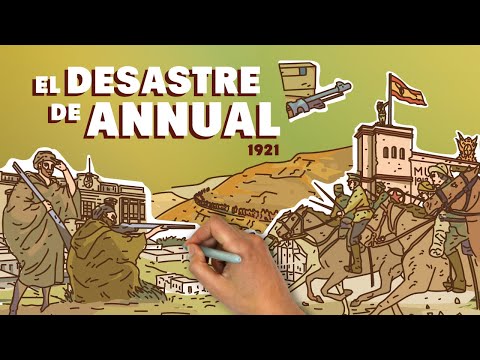La Guerra de Marruecos resuena en la memoria colectiva española como un eco lejano y polvoriento, un capítulo incómodo que muchos prefieren olvidar. Sin embargo, ignorar este conflicto es pasar por alto la llave que abre la puerta para entender la España del siglo XX. Fue mucho más que una simple aventura colonial en África; fue el escenario donde se forjaron odios, se destaparon las vergüenzas de un sistema político en decadencia y se plantaron las semillas de la tragedia que vendría después. Lo que comenzó como un intento de recuperar el prestigio perdido tras el Desastre del 98, ya que esta intervención militar se convirtió en un sumidero de vidas y recursos que fracturó a la sociedad española, acabó transformándose en una herida que supuraría durante décadas, marcando a fuego el destino de una nación entera. ¿Te atreves a mirar de cerca las cicatrices que dejó?
Pocos conflictos definen con tanta crudeza la encrucijada de un país como lo hizo el conflicto del Rif. Aquellos años de plomo y arena no solo decidieron el futuro del protectorado español, sino que también actuaron como un espejo deformado que devolvía a la península una imagen brutal de sus propias contradiciones. Entre las intrigas palaciegas de Madrid y el fuego graneado de las cabilas rifeñas, ya que la Guerra de Marruecos desveló la profunda brecha existente entre las élites militares y políticas y un pueblo harto de pagar con sangre las ambiciones de otros, se gestó un resentimiento que cambiaría las reglas del juego para siempre. Las historias de heroísmo y miseria que llegaron desde el otro lado del Estrecho no eran solo crónicas de guerra, eran el prólogo de la historia que estaba a punto de escribirse en suelo español.
EL SUEÑO ROTO DE UN IMPERIO QUE NO QUERÍA MORIR
A principios del siglo XX, España era una sombra de lo que fue. El Desastre del 98 había supuesto un golpe anímico y territorial devastador, y la monarquía de Alfonso XIII buscaba desesperadamente un clavo ardiendo al que agarrarse para restaurar algo del orgullo nacional perdido. La intervención en Marruecos parecía la oportunidad perfecta. Sobre el papel, se trataba de «pacificar» y «civilizar» un territorio asignado por las potencias europeas, pero la realidad era un intento de construir un sucedáneo de imperio. Sin embargo, ya que el protectorado español se reveló pronto como un terreno inhóspito y un avispero de tribus bereberes fieramente independientes, el sueño colonial se topó de bruces con una resistencia que nadie en los despachos de Madrid había sabido anticipar. La empresa se convirtió en una sangría constante.
El terreno montañoso y la guerra de guerrillas impuesta por las cabilas rifeñas, lideradas por figuras carismáticas como Abd el-Krim, convirtieron la campaña en una pesadilla logística y militar. La empresa colonial española no contaba ni con los medios adecuados ni con una estrategia clara, avanzando a base de establecer blocaos y pequeños fuertes mal comunicados y peor defendidos. Esta táctica de ocupación lenta y precaria, que se extendía como una mancha de aceite, era una invitación al desastre. La cruda realidad de la Guerra de Marruecos contrastaba con la propaganda oficial, ya que los soldados españoles, en su mayoría reclutas sin experiencia ni motivación, sufrían condiciones penosas y se enfrentaban a un enemigo que luchaba por su tierra, sentando las bases de la catástrofe que estaba por llegar y que tendría un nombre propio: Annual.
¿QUÉ SALIÓ MAL EN ANNUAL? CRÓNICA DE UN DESASTRE ANUNCIADO
El verano de 1921 marca el punto de no retorno en la percepción del conflicto. El general Manuel Fernández Silvestre, un militar impulsivo y amigo personal del rey, se lanzó a una ofensiva temeraria desde Melilla con el objetivo de ocupar la bahía de Alhucemas, el corazón de la rebeldía rifeña. Su avance fue rápido pero imprudente, extendiendo sus líneas de suministro hasta un punto insostenible y subestimando por completo la capacidad de organización del enemigo. Las operaciones en el Rif se basaban más en el arrojo que en la planificación, una soberbia que se pagaría muy cara. Aquella cadena de blocaos aislados en mitad de ninguna parte, ya que la frágil línea defensiva española se derrumbó como un castillo de naipes ante el ataque coordinado de las harkas de Abd el-Krim, se convirtió en una trampa mortal para miles de hombres.
Lo que siguió fue una de las mayores humillaciones militares de la historia moderna de España. La retirada desordenada de Annual se convirtió en una masacre, una «desbandada» caótica en la que más de diez mil soldados españoles perdieron la vida en apenas unos días. El Desastre de Annual no fue solo una derrota; fue un trauma nacional que sacudió los cimientos del régimen de la Restauración. El impacto de esta hecatombe en la Guerra de Marruecos fue inmenso, pues la carnicería humana y la pérdida de todo el territorio ganado en años pusieron en evidencia la incompetencia, la corrupción y la negligencia del estamento militar y político, abriendo una crisis de una magnitud sin precedentes y exigiendo responsabilidades que llegarían hasta las más altas esferas del poder.
ESPAÑA CONTRA SÍ MISMA: LA GUERRA QUE DIVIDIÓ A UN PAÍS
El eco de los disparos de Annual retumbó con fuerza en la península, transformando la contienda marroquí en el epicentro del debate político. La exigencia de responsabilidades se convirtió en un clamor popular y parlamentario, dando lugar a la creación de una comisión de investigación cuyo resultado, el Expediente Picasso, amenazaba con salpicar al propio Alfonso XIII. La Guerra de Marruecos dejó de ser un asunto exterior para convertirse en un arma arrojadiza en la política interna, un catalizador de la polarización que ya sufría el país. Los partidos políticos se enzarzaron en acusaciones cruzadas, mientras que la inestabilidad gubernamental se cronificó, demostrando la incapacidad del sistema parlamentario para gestionar la crisis y gestionar las consecuencias del desastre africano, abonando el terreno para una solución autoritaria.
La fractura no fue solo política, sino profundamente social. La lucha en el norte de África era una guerra de pobres, ya que el sistema de reclutamiento permitía a las familias adineradas librar a sus hijos del servicio militar mediante el pago de una cantidad de dinero, la «redención en metálico». Esta injusticia alimentó un poderoso movimiento antimilitarista y obrero, que veía la Guerra de Marruecos como una aventura imperialista pagada con la sangre de sus hijos. La oposición popular era palpable en las calles y en la prensa, y esta profunda fractura social entre quienes apoyaban la empresa colonial y quienes la repudiaban envenenó la convivencia, reviviendo el fantasma de la Semana Trágica de 1909 y evidenciando que España era un país roto mucho antes de que empezara la Guerra Civil.
EL DESEMBARCO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA (Y LA POLÉMICA QUE LE SIGUIÓ)
Tras años de parálisis y derrotas, España necesitaba un golpe de efecto para cambiar el rumbo de la contienda. La solución llegó en septiembre de 1925, ya con la dictadura de Miguel Primo de Rivera en el poder. El Desembarco de Alhucemas fue una operación militar de una complejidad extraordinaria, la primera de la historia que combinaba fuerzas navales, aéreas y terrestres a gran escala, y que serviría de modelo para futuros desembarcos como el de Normandía. La operación fue un éxito rotundo, un punto de inflexión que permitió a las tropas españolas, esta vez en colaboración con Francia, penetrar en el corazón del Rif. La Guerra de Marruecos entraba en su fase final, y aquel desembarco anfibio se considera una de las maniobras militares más brillantes y arriesgadas del siglo XX, devolviendo el prestigio a un ejército que lo necesitaba desesperadamente.
Sin embargo, la victoria en la campaña marroquí tuvo un lado oscuro que la historia oficial intentó ocultar durante mucho tiempo. Para someter la feroz resistencia de las cabilas, el ejército español recurrió al uso de armas químicas, principalmente gas mostaza, arrojado desde aviones sobre aldeas, mercados y campos de cultivo. Esta táctica, prohibida por los convenios internacionales de la época, buscaba minar la moral y el apoyo de la población civil a los combatientes de Abd el-Krim. La utilización de estos agentes tóxicos, un capítulo negro de la Guerra de Marruecos, ya que el bombardeo químico sistemático sobre la población civil del Rif constituye uno de los episodios más controvertidos y silenciados de la historia militar española, dejó secuelas en la salud de la población local que perduran hasta hoy y representa una mancha imborrable en la resolución del conflicto.
LA CICATRIZ PERMANENTE: CÓMO EL RIF MARCÓ EL DESTINO DE ESPAÑA
El final de la guerra en 1927 no trajo la paz a España, sino que incubó el germen de la siguiente contienda. La guerra en el protectorado español fue la escuela de una generación de oficiales, los llamados «africanistas», que desarrollaron una mentalidad brutal, autoritaria y profundamente antidemocrática. Hombres como Francisco Franco, Emilio Mola o José Sanjurjo hicieron su carrera en África, acostumbrados a una violencia sin límites y a una disciplina de hierro, y convencidos de que solo ellos podían salvar a España de sus «enemigos internos». La Guerra de Marruecos fue su campo de entrenamiento, el lugar donde aprendieron a despreciar la política parlamentaria. Fue allí donde esta élite militar forjó un compañerismo y una visión del mundo que serían decisivos en el golpe de Estado de 1936, sintiéndose legitimados para intervenir en la política nacional cuando lo consideraran necesario.
La herencia del Rif fue, por tanto, una herencia envenenada. Aquel conflicto, que nació para restañar las heridas del 98, acabó abriendo otras mucho más profundas en el corazón de España. La Guerra de Marruecos no solo fue un punto de inflexión en la política colonial, fue el laboratorio donde se probó la polarización, la violencia y el autoritarismo que desembocarían en la Guerra Civil. Las decisiones tomadas en los despachos de Madrid y en los campamentos polvorientos del norte de África trazaron un camino del que sería imposible desviarse. En última instancia, la gran paradoja de la Guerra de Marruecos es que, en su intento por construir un imperio exterior, ya que la aventura africana acabó dinamitando la convivencia dentro de sus propias fronteras, demostrando que las cicatrices de una guerra lejana pueden ser las más profundas y duraderas.