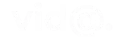El GAL fue la respuesta más oscura y terrible de la democracia española al terrorismo de ETA, un momento en el que se decidió que el fin justificaba cualquier medio. Imagina un país que, acorralado por la violencia, se mira en el espejo y elige parecerse a su enemigo; la democracia española decidió combatir el terror con sus mismas armas, abriendo una caja de Pandora de la que aún hoy escapan fantasmas. ¿Qué lleva a un Estado de derecho a crear sus propios escuadrones de la muerte?
Aquella decisión supuso una pérdida de inocencia colectiva, un punto de no retorno en la historia reciente de España y un doloroso recordatorio de lo frágiles que son los principios. La sombra del GAL se alargó sobre la política y la sociedad, planteando una pregunta incómoda que todavía resuena: ¿se puede defender la libertad renunciando a ella? Porque en el fondo, el Estado se arrogó el derecho a secuestrar, torturar y asesinar en nombre de todos, y esa es una mancha que no se borra fácilmente.
EL ESPEJO ROTO DE LA DEMOCRACIA
A principios de los años 80, España vivía bajo el azote constante de los atentados de ETA, y la sensación de hartazgo era inmensa. En ese caldo de cultivo nació el GAL, una trama parapolicial diseñada para golpear a la organización terrorista en su santuario francés. No fue una idea espontánea; altos cargos del Ministerio del Interior patrocinaron una trama de mercenarios y policías para llevar a cabo esta lucha antiterrorista ilegal, una operación clandestina financiada con fondos reservados.
La lógica era simple y brutal: si ellos nos atacan sin reglas, nosotros haremos lo mismo. Se pensó que llevando la guerra a su terreno, sembrando el pánico entre sus militantes y simpatizantes, se acabaría antes con la sangría. Sin embargo, la estrategia del GAL convirtió una parte del aparato estatal en una maquinaria criminal; se creó una estructura parapolicial para sembrar el terror en el entorno de ETA, utilizando métodos que nada tenían que ver con la ley o la justicia.
SEGUNDO MAREY: EL ERROR QUE LO DESTAPÓ TODO
El 4 de diciembre de 1983, un comando de los Grupos Antiterroristas de Liberación secuestró en Hendaya a un hombre que nada tenía que ver con ETA. Se llamaba Segundo Marey, un vendedor de mobiliario de oficina, y su secuestro por error fue la chapuza que empezó a destapar la verdadera naturaleza del GAL. Su cautiverio duró diez días infernales, durante los cuales su único ‘delito’ fue ser confundido con un presunto dirigente de la banda terrorista, un fallo garrafal que evidenció la torpeza de aquellos escuadrones de la muerte.
La liberación de Marey, abandonado cerca de la frontera, no fue el final de la historia, sino el principio del fin del secreto. El caso provocó un enorme escándalo político y mediático que puso el foco sobre la guerra sucia del Gobierno socialista. De repente, la sociedad española empezó a hacerse preguntas muy incómodas. Y es que este fallo garrafal fue la primera grieta visible en el muro de silencio del Gobierno, demostrando que la supuesta razón de Estado escondía una realidad mucho más sucia.
LASA Y ZABALA: EL HORROR EN CAL VIVA
José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala eran dos jóvenes miembros de ETA huidos a Francia que fueron secuestrados por el GAL en Bayona, apenas dos meses antes que Marey. Lo que vino después es uno de los episodios más atroces de nuestra historia negra. Trasladados clandestinamente a un cuartel de la Guardia Civil en San Sebastián, fueron sometidos a torturas salvajes en un interrogatorio que duró varios días, una sesión de brutalidad inhumana orquestada por agentes del Estado.
Su final fue todavía más espantoso. Los llevaron a un paraje desolado en Alicante, les obligaron a cavar su propia fosa, los ejecutaron con un tiro en la nuca y los enterraron. El horror no acabó ahí. Para borrar toda evidencia de la barbarie del GAL, sus cuerpos fueron enterrados en cal viva para intentar borrar cualquier rastro del crimen, un método macabro que define la catadura moral de quienes lo perpetraron. Sus restos no fueron identificados hasta 1995, doce años después.
¿QUIÉN DIO LA ORDEN? LA FAMOSA ‘X’ DE LA TRAMA
Las investigaciones periodísticas y judiciales sobre los crímenes del GAL no tardaron en señalar hacia arriba, muy arriba en la escala de poder. Los nombres de los policías José Amedo y Michel Domínguez fueron los primeros en caer, pero ellos solo eran los ejecutores. La pregunta clave que sobrevoló la opinión pública durante años fue: ¿quién era el «Señor X», el máximo responsable de la trama? La justicia tiró del hilo y la investigación judicial destapó una conexión directa entre los pistoleros y la cúpula del Ministerio del Interior, con el ministro José Barrionuevo y el secretario de Estado Rafael Vera a la cabeza.
Ambos fueron condenados y encarcelados, pero la sombra de la duda nunca se disipó del todo. Muchos creyeron, y siguen creyendo, que la responsabilidad final alcanzaba al propio presidente del Gobierno. Aunque nunca se demostró judicialmente, la sospecha sobre la implicación del presidente del Gobierno, Felipe González, marcó el final de una era política y dejó una mancha indeleble en la trayectoria de un líder que había encarnado la modernización de España, demostrando que las cloacas del poder podían salpicar muy alto.
UNA HERIDA QUE NUNCA CIERRA (Y QUE NO DEBE HACERLO)
El legado del GAL es una cicatriz profunda en el cuerpo de la democracia española, un recordatorio doloroso de que la defensa de la libertad exige, ante todo, un compromiso inquebrantable con la ley y los derechos humanos. Aquella guerra sucia no solo no acabó con ETA, sino que le proporcionó argumentos y manchó la legitimidad del Estado en su lucha contra el terror. En retrospectiva, la existencia del GAL demostró que la línea que separa a un Estado de derecho de la barbarie es peligrosamente fina, y que cruzarla tiene un coste moral inasumible.
Mirar atrás y analizar el terrorismo de Estado del GAL no es un ejercicio de nostalgia ni de revanchismo, sino una necesidad democrática. Es la obligación de recordar que el monstruo puede adoptar muchas formas, incluso la de aquellos que juraron protegerte. Esa es la gran lección de este oscuro capítulo de nuestra historia reciente. Al final, olvidar esta página negra de nuestra historia sería el verdadero triunfo de quienes creyeron que el fin justifica los medios, y esa es una victoria que, como sociedad, no nos podemos permitir.