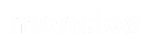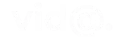La consulta popular sobre la OTAN representó uno de los momentos más divisivos de la democracia española. Felipe González había prometido durante su campaña electoral que, de llegar al Gobierno, sacaría a España de la OTAN con el lema «OTAN, de entrada no». Sin embargo, tras asumir el poder en octubre de 1982, el presidente socialista cambió radicalmente su postura, argumentando que la permanencia en la Alianza era esencial para la integración europea. Este viraje político provocó una profunda ruptura dentro de su propio partido y la sociedad española.
La presión internacional jugó un papel fundamental en esta transformación. Estados Unidos y varios países europeos ejercieron influencia directa sobre el Gobierno español, mientras que la incorporación a la Comunidad Económica Europea se vinculaba estrechamente con la permanencia en la estructura atlántica. El Ministerio de Defensa español, desde sus primeros días, había adoptado una postura favorable al fortalecimiento de los lazos con la OTAN. Además, en plena Guerra Fría, abandonar la alianza parecía estratégicamente imprudente. Este cambio de criterio fue ratificado en el XXX Congreso del PSOE celebrado en diciembre de 1985.
LA PREGUNTA Y LAS CONDICIONES RESTRICTIVAS
El Gobierno formuló una pregunta que incluía tres condiciones específicas para la permanencia española. La propuesta establecía que España no se incorporaría a la estructura militar integrada de la OTAN, mantendría la prohibición de instalar armas nucleares en su territorio y procedería a la reducción progresiva de la presencia militar estadounidense. Estos tres condicionantes buscaban limitar la vulnerabilidad estratégica del país y responder a las preocupaciones de la opinión pública que históricamente se había mostrado recelosa hacia la alianza militar occidental.
Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas realizada en marzo de 1986 reveló que el 17 por ciento de los votantes que optaron por el «sí» lo hicieron exclusivamente por las restricciones negociadas con el Gobierno. Estos ciudadanos habían llegado a la conclusión de que la permanencia en la OTAN era inevitable, pero al menos las condiciones propuestas ofrecían garantías de que el país no quedaría plenamente integrado en la estructura militar. La redacción de la pregunta fue criticada por los sectores contrarios a la alianza, que argumentaban que la formulación resultaba tendenciosa y no hacía mención directa a la OTAN, sino al término menos riguroso de «Alianza Atlántica».
LA CAMPAÑA ELECTORAL: PSOE CONTRA SU PROPIO PASADO
La campaña del referéndum enfrentó al Gobierno socialista contra su propia historia política. El PSOE, que había liderado la movilización contra la OTAN durante años y cuyo eslogan electoral era «OTAN, de entrada no», ahora defendía públicamente la permanencia. Felipe González desarrolló una estrategia de comunicación agresiva para convencer al electorado, reconociendo sus errores anteriores y destacando las ventajas que la permanencia traería para España. Su promesa de dimitir si ganaba el «no» generó un efecto multiplicador en los votantes, funcionando como una garantía personal de su compromiso.
Por su parte, Coalición Popular, que históricamente había defendido la integración en la OTAN, adoptó una posición paradójica: recomendó el voto en blanco como forma de presionar al Gobierno. Esta estrategia resultó contraproducente, permitiendo que muchos electores conservadores votaran directamente a favor del «sí». La Juventudes Socialistas del PSOE y el sindicato UGT, ambas organizaciones históricamente vinculadas al socialismo, se alinearon en contra de la permanencia, reflejando la profunda división interna que generó el cambio de postura de Felipe González.
LOS RESULTADOS: EL SÍ VENCE POR ESTRECHO MARGEN
El 12 de marzo de 1986 se celebró la votación con una participación del 59,4 por ciento del censo electoral, cifra superior a la inicialmente esperada. El «sí» se impuso con el 56,85 por ciento de los votos válidos, es decir, 9.054.509 ciudadanos votaron a favor de la permanencia, mientras que 6.872.421 optaron por el «no». Esta victoria por margen relativamente estrecho permitió al Gobierno reivindicar el apoyo popular, aunque evidenció la profunda fractura que atravesaba a la sociedad española respecto a la pertenencia a la alianza militar occidental.
Geográficamente, el resultado reveló importantes disparidades territoriales. El «no» triunfó en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias, reflejando la especial sensibilidad de estas regiones hacia las cuestiones de política exterior. En el País Vasco, los resultados del referéndum acelerarían el crecimiento electoral de Herri Batasuna, partido de la izquierda abertzale que conquistaría cinco escaños en las elecciones generales celebradas apenas ocho meses después. Galicia registró la participación más baja de España, con cifras que no alcanzaron el cuarenta por ciento, evidenciando la desmovilización en ciertas regiones frente a la propuesta gubernamental.
LAS VOCES CONTRA LA OTAN: LA MOVILIZACIÓN CÍVICA
La campaña del «no» fue encabezada por una amplia coalición de organizaciones políticas y sociales que recogieron el sentimiento antiatlantista histórico de la izquierda española. El Partido Comunista de España, bajo la dirección de Gerardo Iglesias, se posicionó como abanderado de la oposición a la permanencia. Múltiples partidos de izquierda, incluyendo socialistas disidentes que abandonaron el PSOE en desacuerdo con el cambio de postura de González, formaron un frente común. El prestigioso escritor Antonio Gala presidió la plataforma cívica que propugnaba el rechazo a la permanencia en la Alianza Atlántica, otorgando legitimidad intelectual a la campaña negativa.
Las encuestas previas al referéndum mostraban un panorama completamente distinto al resultado final. Apenas un mes antes de la votación, en febrero de 1986, una encuesta para El País indicaba que el 39 por ciento del electorado votaría por el «no» y solo el 21 por ciento había decidido votar «sí». Esta dramática inversión de tendencias a lo largo de la campaña demostró la eficacia de la estrategia comunicativa del Gobierno y la capacidad de Felipe González para remontar una posición inicial de clara desventaja mediante argumentos relacionados con la estabilidad política y la integración europea.
EL LEGADO DEL REFERÉNDUM: CAMBIOS Y CONTRADICCIONES
A pesar del resultado favorable a la permanencia, los compromisos adquiridos por el Gobierno en la pregunta del referéndum sufriría alteraciones significativas en años posteriores. En 1997, durante el mandato del presidente José María Aznar, España se incorporó a la estructura militar integrada de la OTAN, incumpliendo expresamente el primer condicionante que había sido fundamental para obtener el apoyo de muchos votantes. Simultáneamente, se modificó la prohibición de armas nucleares mediante una cláusula que permitía a Estados Unidos instalar armamento nuclear previo consentimiento del Gobierno español, socavando el segundo acuerdo.
Respecto a la reducción de la presencia militar estadounidense, se produjo una reducción progresiva desde Torrejón de Ardoz y Zaragoza, aunque las bases de Rota y Morón han mantenido una presencia estadounidense constante, incluso con momentos de incremento. Los tres pilares sobre los cuales descansaba la legitimidad del «sí» fueron así erosionados gradualmente. Sin embargo, el referéndum consolidó el compromiso político de España con la estructura de seguridad occidental y reforzó el liderazgo de Felipe González, quien vería confirmada su mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas apenas meses después del referéndum.
EL IMPACTO EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA Y LA IDENTIDAD EUROPEA
El referéndum de 1986 representó un punto de inflexión en la historia política española contemporánea. La consulta marcó el fin de una era en la que la herencia antifranquista y el pacifismo ejercían una influencia determinante en amplios sectores de la izquierda española. La división que el referéndum provocó dentro de la intelectualidad de izquierdas tendría consecuencias duraderas, redefiniendo los términos del debate político nacional y otorgando primacía a los criterios de pragmatismo geopolítico sobre las posiciones ideológicas tradicionales. Los partidos políticos comenzaron a priorizar los intereses de estabilidad institucional sobre la movilización de bases electorales con motivaciones ideológicas.
Desde entonces, España ha mantenido una posición firme dentro de la estructura de la OTAN, aunque con sensibilidades especiales que persisten en la opinión pública. La sociedad española continúa expresando preocupaciones respecto a aspectos como el gasto militar, la presencia estadounidense en territorio nacional y las implicaciones de la alianza en conflictos internacionales. A cuatro décadas de aquel referéndum, España se ha consolidado como el octavo mayor contribuyente a la OTAN por volumen de recursos invertidos. El cambio que Felipe González propugnó en 1986 transformó a España de un país ambiguo en su alineación internacional a un actor integrado plenamente en la estructura de seguridad occidental.