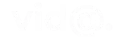Francia es un país que guarda tesoros inesperados y uno de ellos se encuentra en Le Mans, una ciudad que muchos identifican únicamente con los rugidos del motor pero que en realidad ofrece una de las estampas medievales más sugestivas del país. Resulta casi irónico que un lugar conocido en todo el mundo por una carrera que lleva al límite a pilotos y máquinas durante 24 horas sea también un refugio para quienes viajan buscando historia viva, paseos lentos y la belleza intacta de un casco antiguo protegido durante siglos.
Francia demuestra en Le Mans hasta qué punto conviven tradición y modernidad en un mismo escenario porque mientras los coches más veloces del planeta preparan sus motores para desafiar un circuito de casi 14 kilómetros, a pocos metros se extiende un entramado medieval que invita a perder la prisa y a dejarse llevar por aromas, colores y esa elegancia discreta que caracteriza a los pueblos franceses mejor conservados.
3El eco de las carreras y la calma de los monasterios

El circuito de Le Mans se transforma cuando no hay competición porque sin el bullicio del público queda reducido a asfalto y gradas silenciosas, aunque el museo rompE esa sobriedad con una colección fascinante de coches ganadores, anécdotas históricas y guiños culturales como la aparición de la carrera en las viñetas de Astérix. Allí se recuerda incluso el año en que Porsche colocó ocho coches entre los diez primeros y lanzó un eslogan que se volvió mítico: “Nadie es perfecto”, una frase que aún hoy provoca sonrisas entre los aficionados.
A las afueras de la ciudad se levanta el château de Poncé sur le Loire, uno de esos castillos discretos que Francia guarda como secretos bien distribuidos y donde su propietario, Guy de Malherbe, conduce a los visitantes por un jardín con laberinto antes de mostrar la espectacular bóveda de las escaleras. Y un poco más lejos espera la abadía de Solesmes, donde la liturgia se mantiene en latín y los monjes entonan cantos gregorianos que llenan de solemnidad la iglesia al caer la tarde, creando un contraste casi poético entre el ruido extremo de las carreras y la serenidad profunda de un lugar que parece suspendido en el tiempo.