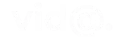Resulta curioso cómo nos alarmamos por una fiebre de tres días y, sin embargo, normalizamos perder el apetito repentinamente hasta que la ropa nos baila. En mis años cubriendo salud pública, he aprendido que comer es un instinto de supervivencia tan básico que, cuando falla, el cuerpo deja de pedir gasolina porque el motor tiene problemas serios.
Los internistas con los que he charlado para este reportaje coinciden en que la hiporexia —el término técnico para esta falta de hambre— es siempre un síntoma, nunca la enfermedad en sí misma. Lo interesante es que, a menudo, los análisis de sangre revelan sorpresas que el paciente ni siquiera sospechaba.
Cuando el cerebro decide apagar el interruptor del hambre
Vivimos tiempos convulsos donde la ansiedad se ha convertido en una compañera de piso molesta, y el sistema digestivo es el primero en notarlo. Aunque parezca cosa de magia, es fisiología pura: ante una amenaza percibida, el estrés bloquea las señales gástricas para desviar la sangre a los músculos. Es el viejo mecanismo de «lucha o huida» operando en una oficina moderna; tu cerebro primitivo entiende que no es momento de sentarse a digerir un solomillo, sino de estar alerta para sobrevivir.
Este fenómeno, si se cronifica durante una semana, deja de ser una respuesta aguda para convertirse en un trastorno funcional que requiere intervención. El problema es que muchos pacientes llegan a consulta jurando estar tranquilos, pero la digestión pasa a un segundo plano porque su cortisol está por las nubes sin que ellos lo sepan. Es fascinante ver cómo, al tratar la tensión nerviosa subyacente, el hambre regresa con la misma voracidad con la que se fue, como si hubieran levantado un dique.
Infecciones silenciosas que te quitan el apetito sin avisar
A veces el culpable no está en la cabeza, sino librando una batalla campal en algún órgano vital sin dar fiebre ni dolor evidente. Los médicos advierten que ciertas patologías hepáticas o renales debutan precisamente así: el hígado, ocupado en depurar o combatir un virus, manda una orden química al hipotálamo para detener la ingesta. En estos casos, resulta vital entender que el sistema inmune reclama toda la energía disponible para la defensa y considera la digestión un gasto energético inasumible.
No es raro encontrar casos de hepatitis asintomáticas o infecciones urinarias en ancianos donde la única pista visible es ese plato de comida intacto día tras día. También hay que vigilar el botiquín, pues la farmacología es traicionera y, en ocasiones, los efectos secundarios tardan en aparecer semanas después de iniciar un tratamiento. Si has empezado a tomar antibióticos, analgésicos potentes o medicación cardíaca recientemente, ahí podrías tener la llave de este misterio que te tiene ayunando a la fuerza.
Las banderas rojas que preocupan a un internista
Aquí es donde debemos ponernos serios y dejar de lado la autocomplacencia del «ya me entrará hambre mañana». Si la falta de apetito viene acompañada de una pérdida de peso involuntaria superior al 5% en poco tiempo, los médicos activan todos los protocolos de detección oncológica. Es un dato duro, pero la realidad es que la balanza baja sin hacer dieta porque el metabolismo tumoral consume los recursos del paciente a una velocidad vertiginosa, generando esa saciedad precoz tan característica.
Otra señal de alarma inequívoca es la disfagia, esa sensación de que la comida se atasca o cuesta tragarla, que a veces confundimos con falta de ganas de comer. No es lo mismo no tener hambre que tener miedo a comer, y diferenciarlo es crucial porque ignorar el síntoma complica el diagnóstico de patologías digestivas altas. Si además sudas por la noche o notas una fatiga que no se corresponde con tu actividad, la visita al especialista no puede esperar al lunes siguiente.
La tristeza del estómago: cuando comer pierde sentido
No podemos cerrar este análisis sin mirar a los ojos a la depresión, que en muchas personas no se manifiesta con llanto, sino con una anhedonia alimentaria absoluta. La comida es uno de los mayores placeres de la vida y, cuando el cerebro deja de segregar dopamina, el acto de nutrirse se convierte en una tarea mecánica y absurda. Es desolador ver cómo la comida deja de generar placer y pasa a ser vista casi como un enemigo o un trámite burocrático que el paciente evita a toda costa.
Lo complejo de este escenario es que se crea un círculo vicioso: al no comer, faltan nutrientes esenciales para la síntesis de neurotransmisores, lo que empeora el cuadro anímico. Romper esa rueda requiere paciencia y apoyo profesional, sabiendo que recuperar las ganas de comer lleva tiempo y no se soluciona obligando a nadie a terminar el plato. Al final, el retorno del hambre es, casi siempre, la primera señal de que las ganas de vivir están volviendo a su sitio.