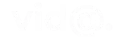La sombra de Jeffrey Epstein es alargada, pero el último documento incorporado a los archivos judiciales ha caído como una bomba de racimo en la campaña permanente de Washington. No es una filtración cualquiera: se trata de una denuncia directa registrada en el National Threat Operations Center del FBI donde se señala a Donald Trump como el hombre que, supuestamente, autorizó el final del magnate para silenciar una lista de contactos que nunca llegó a ver la luz.
El texto, enviado por el propio Mark Epstein —hermano del financiero—, asegura que la muerte en agosto de 2019 no fue un acto de desesperación solitario, sino una ejecución por encargo. Aunque el Departamento de Justicia insiste en que la recepción de una denuncia no implica su veracidad, la aparición de este escrito en el registro oficial reactiva un curiosity gap que la justicia estadounidense no ha logrado cerrar en siete años de investigaciones y autopsias contradictorias.
El mensajero tras la acusación al magnate republicano
Mark Epstein no es un testigo anónimo, sino el hombre que lleva años gastando una fortuna en peritos para desmontar la versión del suicidio. En su comunicación al FBI, el hermano del agresor sexual sostiene que el entonces presidente tenía motivos de sobra para impedir que Jeffrey delatara nombres de la élite política y financiera antes de un giro previsto en el caso judicial. No es solo una cuestión de familia; es una batalla legal por cambiar el relato oficial de lo que ocurrió en la prisión de Manhattan.
Sin embargo, el rigor periodístico nos obliga a separar la existencia del papel de la veracidad de su contenido. Que el documento repose en las oficinas de Quantico solo confirma que el FBI escuchó la acusación, pero no que haya encontrado pruebas de una orden directa del Despacho Oval. Es el eterno dilema de los archivos desclasificados: contienen tanto joyas informativas como el desahogo de quienes buscan justicia por su cuenta en un sistema que consideran corrupto.
Las grietas de una versión oficial bajo sospecha
Desde aquel 10 de agosto de 2019, la palabra «suicidio» ha sido cuestionada por forenses de renombre que señalan fracturas en el hioides más propias de un estrangulamiento. El mensaje enviado por los Epstein aprovecha estas dudas sobre la autopsia para construir un relato de conspiración que llega hasta lo más alto del poder ejecutivo. Para muchos, que las cámaras de seguridad fallaran y los guardias se quedaran dormidos esa noche no fue una negligencia, sino una ventana de oportunidad planificada.
La respuesta de las instituciones ha sido, hasta ahora, un silencio burocrático que solo se rompe con la publicación de estos lotes de documentos. En ellos se reconoce que pueden existir afirmaciones sensacionalistas vertidas por terceros, una cláusula de salvaguarda que el Departamento de Justicia utiliza para lavarse las manos ante el material inflamable que maneja. Aun así, el daño reputacional y la desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad nacional siguen creciendo con cada nueva página revelada.
El fantasma de la lista de clientes que nadie encuentra
Uno de los grandes motores de esta acusación es la supuesta existencia de una libreta negra con nombres que harían temblar los cimientos de Occidente. El mensaje al FBI sugiere que Trump autorizó la muerte precisamente para que esa lista no se convirtiera en un arma de negociación procesal. Es un argumento circular: como el muerto no habla, la lista no aparece, y como la lista no aparece, el asesinato parece la única explicación lógica para los convencidos de la conspiración.
A pesar de la insistencia de los investigadores y de agencias como Associated Press, no hay una prueba física de una red de suministro a poderosos que haya sido ratificada judicialmente. Lo que sí hay son evidencias sólidas de abusos a menores y un ecosistema de silencio que protegió a Epstein durante décadas. La acusación contra el expresidente se mueve en ese terreno pantanoso donde la falta de pruebas se interpreta, precisamente, como la prueba definitiva de un encubrimiento perfecto.
Un proceso de divulgación plagado de errores y tachones
La publicación de estos archivos no ha sido precisamente un ejemplo de transparencia cristalina. El proceso ha estado marcado por errores de gestión en las redacciones, donde nombres de víctimas quedaron expuestos por descuido, obligando a retirar miles de folios de la circulación pública. Estos fallos administrativos solo sirven para alimentar la narrativa de Mark Epstein sobre un sistema que trata de ocultar la verdad bajo capas de burocracia ineficiente.
Es curioso cómo un error de forma en un tribunal de Nueva York puede acabar validando teorías conspirativas en redes sociales. Al final, el público no se queda con los detalles legales, sino con la imagen de un archivo oficial que contiene una acusación de asesinato contra un presidente. En la era de la posverdad, el hecho de que el documento esté ahí ya es suficiente para muchos, independientemente de si el fiscal ha decidido o no abrir una línea de investigación real.
¿Justicia poética o estrategia de distracción política?
El momento en que estos documentos vuelven a la superficie nunca es casual en el calendario de Washington. Con las elecciones y los procesos judiciales de Donald Trump en todos los titulares, la reaparición del «factor Epstein» funciona como un catalizador de pasiones políticas. Para unos es la prueba de la criminalidad del líder republicano; para otros, una maniobra de material falso inyectado en el sistema para erosionar su imagen pública antes de las urnas.
Lo cierto es que, tras 25 años cubriendo tribunales, uno aprende que los muertos no siempre se llevan los secretos a la tumba, pero a veces los vivos inventan secretos para que los muertos sigan siendo útiles. La acusación de Mark Epstein es el último cartucho de una familia marcada por el horror y el lujo, un grito que ahora descansa en los servidores de la inteligencia estadounidense esperando a que alguien, alguna vez, decida si merece ser investigado o simplemente archivado como el delirio de un hermano roto.